METAVERSO
Jane fija la mirada en la inconsistente masa oscura e inicia mentalmente la cuenta atrás para adentrarse en una nueva visión parametrizada. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero.
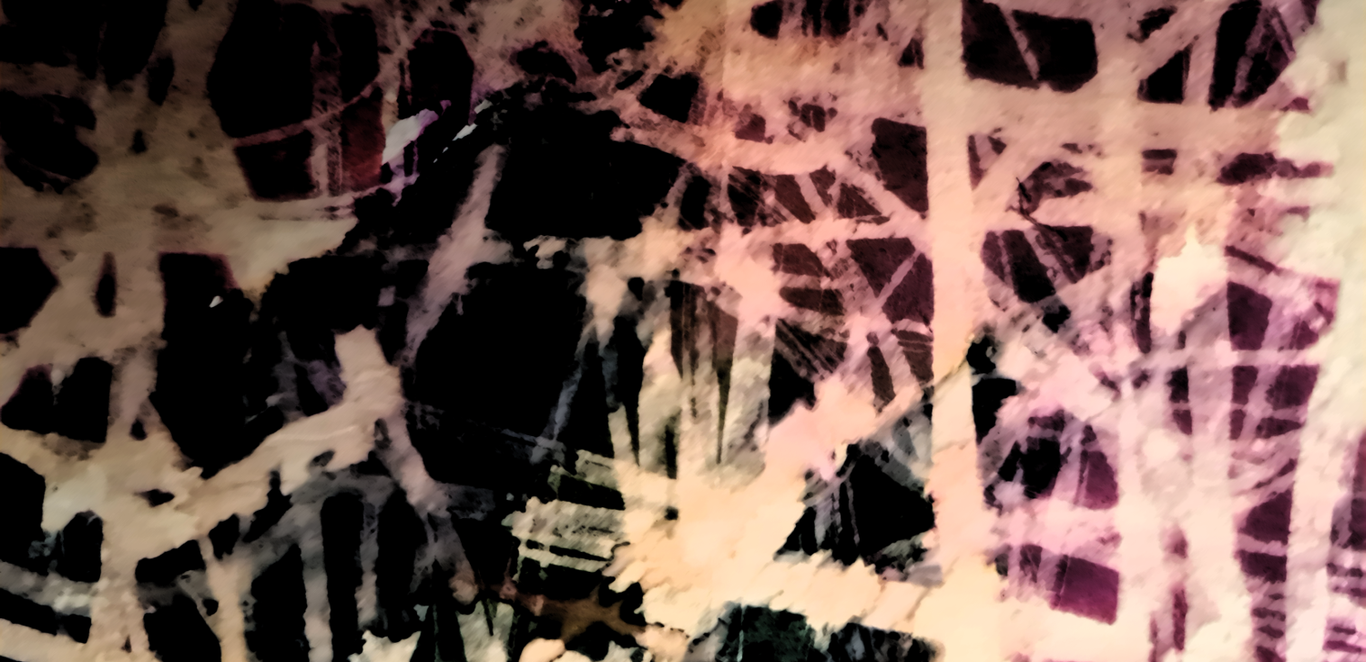
Dentro de su confortable vehículo estacionado en la plaza de aparcamiento, sin poner en marcha el motor y con las luces apagadas, Jane observa la apertura automática de la puerta del garaje. Un lento deslizamiento lateral va ocultando la estructura metálica hasta hacerla desaparecer por completo en la oquedad de la pared de hormigón. Al unísono, desde el otro lado del muro se desliza la noche como una espesa niebla sombría. Jane fija la mirada en la inconsistente masa oscura e inicia mentalmente la cuenta atrás para adentrarse en una nueva visión parametrizada. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero.
Desde la penumbra de la habitación, más que verlos, los imagina acodados en el mantel de hule, sentados uno frente al otro alrededor de la mesa. El vidrio de la puerta trasluce los movimientos de las sombras proyectadas en la pared, se mueven al son de tenues destellos de bombilla. Cuando llega la cena y se adormece el hambre tardía, su abuela y su padre comparten un silencio plácido, concentrados los dos en unos platos que ni siquiera ven y en unos pensamientos que se vuelven más vaporosos a cada trago de vino. La silueta de la garrafa se yergue temblorosa sobre la alacena. El tintineo de las cucharas arañando la porcelana se va espaciando cada vez más, indicando que ese momento en que la infelicidad se vuelve mansa está llegando a su fin. Poco importa que apenas se hayan cruzado unas palabras; sabe que cuando los dos están juntos, para hablar se quedan callados. Más tarde, al oírlos darse las buenas noches, se figura a su padre todavía a la mesa con la cabeza gacha y el vaso en la mano. «El último trago. Mañana estaré bien», se dice él.
La abuela entra en la pequeña habitación y, casi a oscuras, se acerca a la cama en la que ella espera. En silencio, se apoya en un borde del colchón y utiliza un peine para rascarse la espalda, luego lo deposita en la mesita de noche. Mientras desviste su orondo cuerpo y se pone el camisón, la niña se mueve ligeramente hacia su lado. La cama se encuentra ajustada a una esquina de la pieza, así que cuando ve a la abuela meterse dentro tiene la sensación de que todos los flancos quedan protegidos. El viejo colchón de lana, apelmazado como está, apenas se mueve. La abuela rezuma un olor añejo y cálido; no es buena contando cuentos y sus chistes son difíciles de entender, así que el efecto que causan es el de historias enrevesadas sobre las que se hace preciso volver o dejarlas ir para siempre. Esa noche, a la niña le resulta imposible seguir lo que le dice, siente un calor intenso y le cuesta mantener los ojos abiertos.
Tras volver en sí, Jane apunta en su libreta: visión muy real de un tiempo pasado que reconozco. Llamar a Raymond para comentar estos resultados no programados. ¿Fallo en el sistema?
Cae la lluvia sobre el parabrisas de su curvilíneo utilitario japonés y después sobre el asfalto cálido. A esas horas las calles son distintas a sí mismas. Al rayar el día, cuando aún no se han apagado las luces de las farolas y los focos de los coches dibujan haces de vaho y decadencia, también las calles empiezan a despertar.
Jane oye las noticias de la radio sin prestarles atención. Si en una conversación de café alguien le hiciera un comentario sobre el dato de la inflación o del desempleo, esperaría a que ese alguien acabara la frase y asentiría después con una sonrisa resignada.
—Buenos días, Berlín —anuncia el locutor.
Tras más de veinte años en suelo germano, la lengua de Goethe le sigue sonando como el discurso de un caballo, de lustrosas y rubias crines, eso sí, pero un caballo, al fin y al cabo, impartiendo una lección magistral. En el aire que filtra el ventilador del vehículo hay cierto olor a trementina y en las ondas, una entrevista a un doctor especialista en geopolítica y relaciones internacionales: «Rusia ya no es lo que era». Jane lo oye desde lejos, sin que le toquen las palabras. Al hombre le habría gustado añadir su opinión personal sobre el asunto, pero, como en la profecía, se le ha terminado el tiempo. Unos breves consejos publicitarios e irrumpen las noticias. Son los nuevos informativos sin aditivos en los que cada segundo es oro, y el oro ya no brilla, es turbio y huele a gas licuado.
El semáforo del cruce por el que asoma la Gran Avenida ya no la sorprende con su guiño tardío. Rojo intenso y húmedo en el disco de cristal, gotas que discurren por el gran ojo de buey, retador y autoritario. Esa luz intensa es allí la ley y los que se acercan, sometidos y soñolientos, la entreven sin alzar la vista. Tiempo muerto para que resbalen unos pocos pensamientos; antes de caer a un suelo sin fondo, se agarran como legañas a los párpados de un conductor cualquiera. Jane llega hasta allí sin prisa y se detiene en una de las filas de vehículos cada vez menos humeantes. Hace tiempo llegó al país de ese modo: sin prisa, pero algo renqueante tras una juventud con una madre que nunca estaba y un padre al que apenas si llegó a conocer. Un accidente de tráfico se lo había llevado y ella borró cualquier recuerdo previo de su memoria de niña post-traumatizada.
Tras reanudar la marcha, en el tramo de edificios abandonados, las fachadas se suceden decrépitas y, como una sonrisa invertida, sus sombras de gigantes forman una frágil línea paralela al bordillo de la acera. Con su presencia renegrida de ventanas abiertas y cristales rotos, atraen las miradas de los que pasan por allí. Viejas paredes grises parcheadas con viejas puertas sin color, floreadas por grafitis delicados y rotundos: «AÑO 2028: SUEÑOS DE LIBERTAD ROTOS POR LAS MENTIRAS DE UNOS POCOS», y la carita tierna de un niño con un parche en un ojo; «LO IMPOSIBLE SOLO TARDA UN POCO MÁS», y al lado un perro que corre libre se apoya sobre tres patas y una ruedita, que es la cuarta. Los conductores se preguntan: ¿Quién pinta esas escenas hermosas y descarnadas?, ¿quién escribe esas leyendas que, como bocadillos de cómic, ascienden desde los bajos comerciales, destartalados y pendientes de ocupación, hasta las plantas superiores? Jane sabe bien cómo se los imaginan: mujeres sin rasgos u hombres sin rostros, pero con melenas, gorras y unas Nike Air Jordan asomando por debajo del pantalón del chándal. Románticos desterrados. Todos los románticos, antes o después, terminan en la ciudad. El bote del espray, al sacudirlo, suena aquí como el crotoreo de las cigüeñas en los pueblos: kla-kla-kla-kla-kla; después las gotas de pintura ponen letra a las sombras de la calle.
Jane no se aproxima al control de acceso del mismo modo que lo haría cualquiera de los más de quinientos empleados que a diario trabajan en el edificio del R-TECH LAB. Seguramente porque ella ha sido una de las tres técnicas encargadas de desarrollar la patente del programa de reconocimiento facial que permite o deniega el paso. Fue ella la que dio con el algoritmo preciso para convertir la imagen en un número, y el número en un dato dentro de la base, completando así el sistema de biometría típico.
Sigue lloviendo y ya ha amanecido por completo. Mientras espera su turno en la cola de los empleados preferentes, observa el esplendoroso hall abovedado cruzado de nervios metálicos, iluminado a medias por tragaluces dispersos en la techumbre beige de pintura ignífuga. Está cansada, pero no es un cansancio físico ni meramente psicológico, es más bien un presentimiento existencial. Como el que un día escarabajea en quienes tienen venerables creencias infusas, o en los amantes enamorados del primer relámpago que merodea por sus vidas de pararrayos, o en los defensores a media jornada de causas infinitas; o sea, en casi todo el mundo. El presentimiento de que los que han tomado otros caminos quizás no estuvieran tan equivocados.
Se fija en la americana de cuadros escoceses del joven que le precede en la fila. Es de color pardo, más concretamente: roasted walnut, piensa que diría algún catálogo de moda y no puede evitar esbozar una sonrisa. Sabe cómo adentrarse en una nueva visión parametrizada y lo hace. Concentración y cuenta atrás: cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero.
Su padre, camionero, cuando conduce lleva siempre unas gafas de sol de la marca RayBan —las ha conseguido de contrabando— y la camisa a medio abotonar. Le gusta dejar al ralentí el motor de su viejo trasto cuando baja por un puerto de montaña que ya conoce; lo hace para ahorrar combustible, eso dice él. Y a ella, que desde muy niña lo acompaña, le encanta que el viejo camioneto deje de rugir y se convierta en un buque mercante, silencioso, aerodinámico y ligero. Aunque hace frío, bajan levemente las ventanillas, haciendo rotar las manecillas metálicas que cuelgan del interior de las puertas (esos mecanismos que implican leves esfuerzos físicos se tienen que ir perdiendo con la llegada del futuro). En el sosiego de las primeras rampas, se dibuja cómplice un dejarse llevar por la gravedad encantada. El volante se deshace de su tembleque vital y se vuelve aún más grande en las manos del hombre que, atento, no levanta el pie del elevado pedal del freno para sentirlo bien de cerca durante esa bajada de delicia. Al tiempo, cuando han olvidado que antes o después llegará el llano, asoma de súbito una sombra intermitente de duda: la posibilidad de que se estén aproximando al final de ese breve viaje de viento, de que la pendiente se consuma allá a lo lejos, tras la próxima curva. Ese vislumbre que sobreviene antes de la llegada de algo acaba tiñendo de realidad los últimos virajes. Es ese tipo de certeza que la razón solo alcanza a intuir cuando más adentro, en una hendidura de la mente, ya ha sido interiorizada y asumida; algo que pasará y que allí, en los intersticios azulados, ya está pasando. El motor vuelve entonces a rugir, tan ronco, tan sordo, nada más embragar y meter la nueva marcha. Y el camión se troca de nuevo en un viejo camión de reparto.
—¡Que tenga un buen día, profesora Jane! —El reconocimiento se ha completado positivamente y el mensaje de voz a través del altavoz del dispositivo la trae de vuelta. Luz verde en el visor.
Cuando vuelve completamente en sí, Jane apunta de nuevo en su cuadernillo: son visiones de vivencias reales todas ellas. Las reconozco perfectamente. Escenas del pasado que pertenecen a mi vida. Se suponía que bucearíamos en un futuro imaginado. Evidentemente, hay errores de programación.
Avanza hacia las escaleras mecánicas para subir al laboratorio. La puerta blanca anuncia la entrada a una sala de luz fingida, libre de gérmenes, aséptica como un guante de látex de proporciones descomunales. Allí aguarda Raymond, su joven compañero. Un muchacho que, a pesar de su aura de calculadora, rezuma una corriente de lirismo con la que Jane sintonizó desde la primera vez que se vieron. En el proyecto del metaverso, trabajan en equipo desde hace meses. Ella aporta la madurez, la experiencia y el conocimiento sólido. Él, una mente portentosa y visionaria en el cuerpo de un imberbe hombrecito de gimnasio poco frecuentado. Están un paso por delante de la competencia, han completado ya las primeras mil horas del avatar, y han conseguido después su acoplamiento en tiempo real en el día a día de Jane. No se precisa conexión o desconexión, nada de incómodas gafas futuristas ni pantallas enfrascadas en dispositivo alguno, basta con fijar la mirada y contar hasta cero desde cinco. Ambas realidades, la virtual y la cotidiana se retroalimentan, como un vehículo eléctrico se vale de su propia marcha para generar nueva energía. Ese había sido el gran avance, la retroalimentación e interconexión entre ambas realidades.
—«Metaverso Goal recrea tus sueños. ¡Deja de soñar y vive!». ¿Qué te parece, Jane?
—No está mal. —Jane percibe la colonia de Raymond, algunos vapores de sándalo y cedro parecen revolotear por la sala siguiendo su estela.
—El primer paso consiste en crear el avatar del usuario, para lo que siempre haremos la misma petición: cuéntanos tus tres deseos.
—¿Tres deseos? Como en el cuento.
—Si queremos convertirnos en algo, que ese algo se parezca a lo que queremos ser. ¿No lo ves así?
—Pues déjame pensar…
—Anótalos aquí, en tu ficha personal —Raymond, con voz grave, se hacía pasar por uno de los comerciales de la compañía y señalaba con gesto cómico el cuestionario con decenas de preguntas que estaba preparando—. Esa información es confidencial, nadie tendrá acceso a ella, excepto el programa, por supuesto. Aquí pensamos que los deseos si se revelan no se cumplen.
—¿Y si los clientes se asustan?
—¿Por qué se habrían de asustar? —Raymond mira sorprendido a Jane, es la primera vez que fija su mirada en ella. Sabe bien por qué evita el contacto ocular: busca escuchar la voz de esa mujer durante un tiempo y comprobar después que es la que se hubiera imaginado para un rostro como el de ella. Cree que a cada facción le acompaña una señal acústica, heridas del viento prefiere llamarlas él, más o menos jovial. A las inflexiones susurrantes les dibuja una expresión hostil, los tonos atiplados los imagina con una nariz prominente, las bocas de más bella construcción emiten un discurso lento, las risas histriónicas serían los ritmos desafinados de caras inseguras y cambiantes. Las cadencias pausadas con las que se expresa Jane contienen la musicalidad serena que lo relaja. A Raymond le gusta oír la voz de Jane o, lo que es lo mismo, le gusta Jane.
—Hacer realidad un deseo para muchos es acceder a lo prohibido —dice esta.
Raymond, dispuesto a defender mejor sus ideas, toma asiento en su silenciosa silla de piel y ruedillas giratorias recubiertas de aros metalizados.
—Les contaremos entonces que hace tiempo que la realidad virtual es una auténtica realidad. Cuando un niño permanece más de dos horas jugando con un video juego, eso ya es su realidad. Cuando discutimos con una pantalla sobre los comentarios que nos ha hecho un seguidor en las redes sociales, eso es real. Cuando nadie nos contesta después de haber contactado en una página de citas virtuales con alguien con quien parecíamos tener afinidades, sentimos una verdadera y profunda soledad. Hace ya mucho que nuestras realidades son difusas. Pero hasta ahora siempre hemos tenido el control parcial: el botón de off apaga el ordenador, la consola, el smartphone… aunque la huella tarda algo más en desaparecer de nuestros cerebros.
—¿Ese es el gran avance del metaverso: procurar una nueva vida?
—Yo diría, Jane, que el metaverso es ese lugar en el que pareceremos mejores y vestiremos ropas más caras y tendremos una casa más grande y lujosa. ¿Por qué tener miedo? Por fin haremos uso de la tecnología para que gente corriente se convierta en ese ser al que siempre admiraron, ellos mismos serán sus héroes imaginados. No es un mero juego, es la vida. Y nosotros pondremos a su alcance un medio en el que puedan socializar sin sentir miedos; asistir como espectadores o protagonistas a cualquier evento cultural, deportivo o de la naturaleza que sea; comprar el coche que siempre quisieron conducir y poseer todo aquello que no se atrevían a imaginar. No habrá límites. Nadie les dirá lo que no deben soñar. Los locos serán ellos, los que piensen que vivir depende del destino.
—Solo veo un problema, ¿cómo nos sentiremos después cuando tengamos que regresar a nuestra vida ordinaria sin grandes casas ni lujos?
—¿Por qué hay que regresar?
Sin llegar a entender del todo, Jane asiente pensativa. Antes de volar tan lejos, deberíamos solucionar los problemas básicos, se dice, y plantea:
—Hay algo que me preocupa. Creo que en mi programa hay alguna disfunción. Se supone que debería ver un mundo irreal y nuevo; sin embargo, todas mis visiones las reconozco como vividas. Son escenas de mi pasado, escenas reales de mi infancia.
Apenas ha terminado la frase cuando siente que está cayendo en una espiral difusa, un mareo agitado que la lleva consigo. Todo da vueltas alrededor de ella. Dilatados y angustiosos momentos que solo remiten al sentir la mano de Raymond agarrando la suya.
—Raymond, no me sueltes, por favor.
—¿Raymond? ¿Quién es Raymond, pequeña? —pregunta su abuela con lo que Jane percibe como una mirada preocupada y tierna—. Ya ha pasado todo. Ha sido otro ataque epiléptico, pero ya estás de vuelta. —Acaricia con los ojos y la mano su carita sudorosa—. Descansa tranquilamente en la cama mientras te preparo algo ligero para comer.
La pequeña se queda mirando el techo de la habitación. El filamento de la bombilla emite un ruido sordo y la luz titila sobre el viejo colchón de lana. En la pared cuelga un anaquel del mes de febrero de 1986; hace ya tres meses que no se mueve de allí a causa del accidente.
