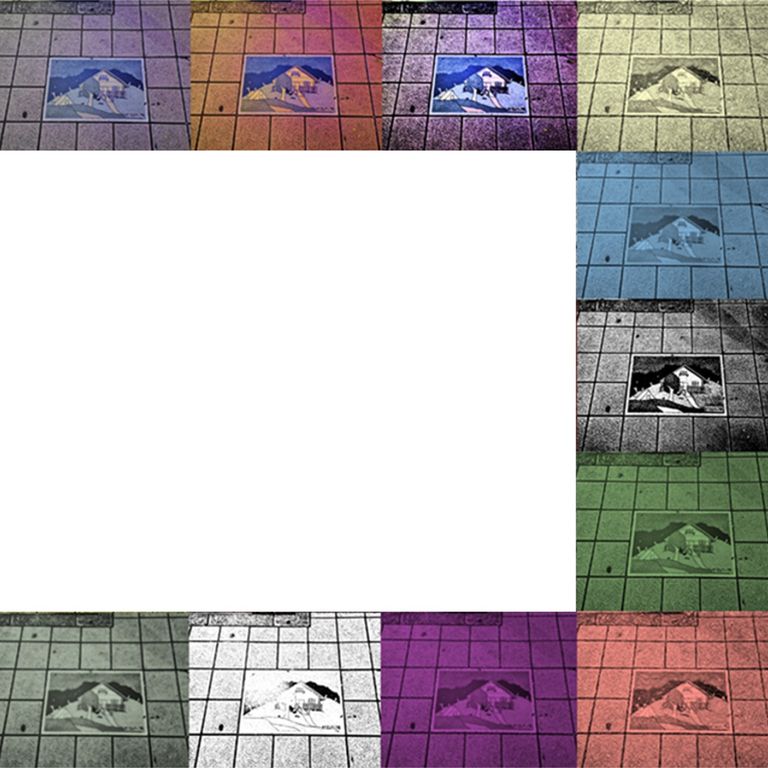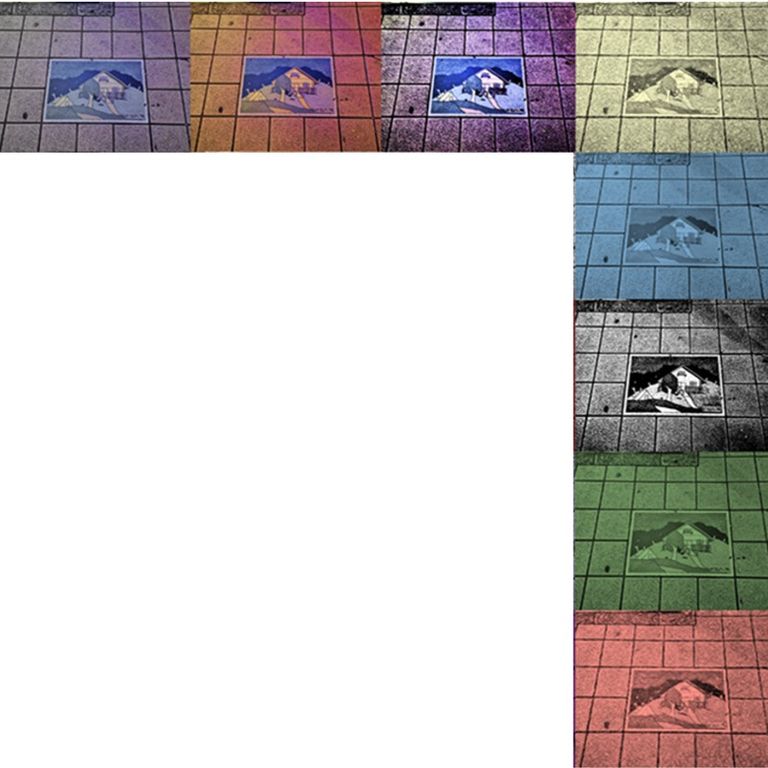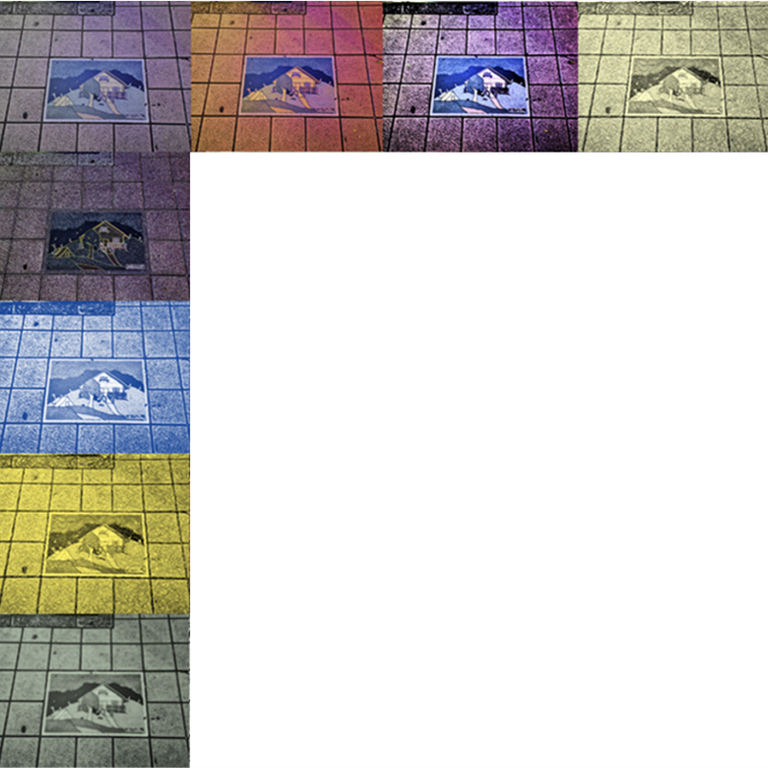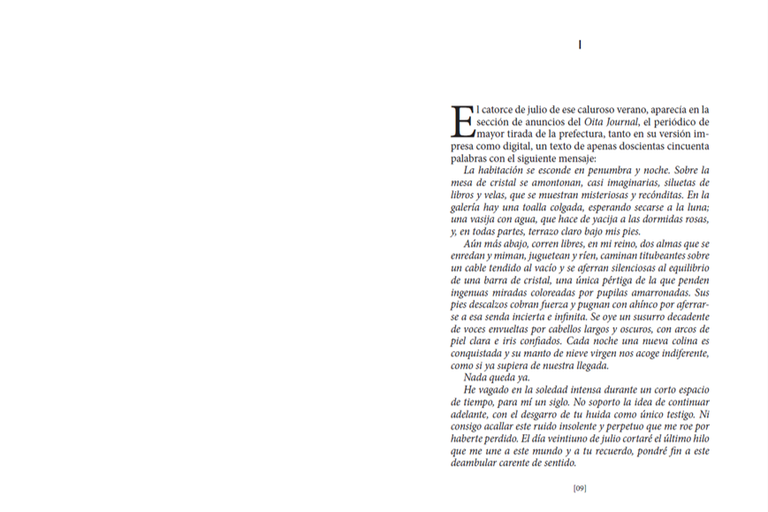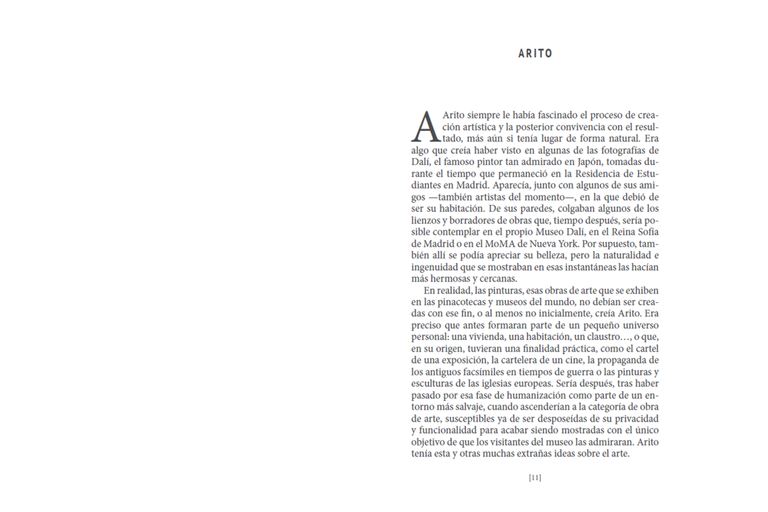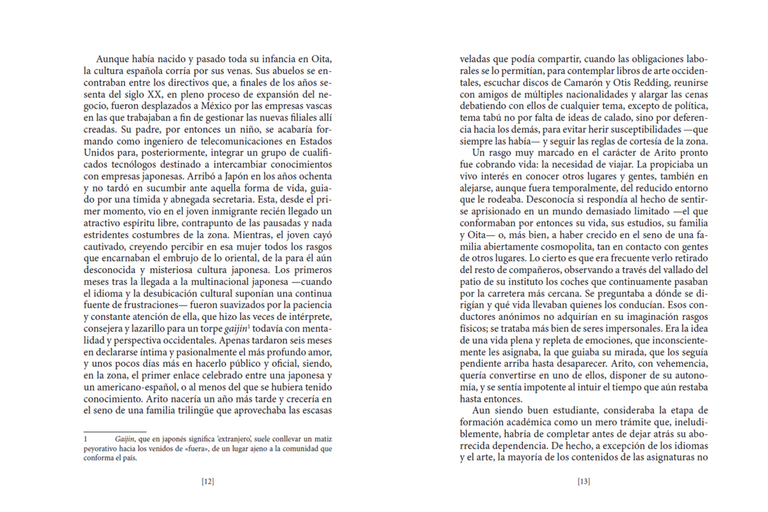LAS LUCES
原尻の滝
Cascada Harajiri
del Autor
«cada mirada es distinta, como también cada ánimo, así que necesariamente vemos distintas imágenes, aunque miremos lo mismo. Lo positivo es que usted ve en mis rostros, bueno, en los que yo he pintado, algo que le atrae».
En la novela se habla de la esencia de sus personajes, de esa tintura de origen primigenio que colorea y precipita guiando sus caminos. Como todo destino parece haber sido escrito antes de nacer, pero en Las luces de Oita se reescribe a cada paso, en una suerte de cuadernillo de caligrafía para principiantes, por esos mismos que han nacido.
¿Cuánto de lo que es Kurumi, Natsuki o Yoshio, ya lo era antes de que Oita quisiera hacerse con ellos? Esa bella ciudad que intuimos, acaba siendo, como toda ciudad, una centrifugadora mareante y ruidosa, de la que unos pocos salen despedidos en busca del silencio.
«ahí fuera la soledad lo cubre todo, es un océano de oscuras y profundas aguas que se extiende más allá del horizonte».
Quizás se extienda más allá de donde les alcanza la vista porque la llevan dentro. En ese caso, parece lógico que se encuentren aturdidos después del viaje de vértigo, que precisen tocar tierra e iniciar la búsqueda de eso de lo que hablábamos antes: su esencia.
Nos lo decía Yoshio cuando hablaba de la tristeza que en ocasiones encontraba en algunos de esos cachorros que cuidaba en la tienda de animales:
«un día tras otro, parecían expresar una pena oscura, perenne. Se movían lentamente cuando lo hacían, permanecían apartados del resto, tan desganados que ni siquiera comían por sí mismos. Pero si he de ser sincero, desconocíamos qué les pasaba».
Y él mismo se responde:
«lo que sufrían era una verdadera tristeza animal, natural e instintiva; la misma que sentimos los humanos cuando nos obligan a renunciar a nuestra propia esencia».
¿Y cuánto de esa diáspora personal tiene que ver con el entorno más cercano?
Irrumpen aquí algunos de los personajes que finalmente más me han acompañado en la memoria después de terminar la novela: Saya, la brillante psicóloga, repite la visita semanal a una madre que deja de hacerle daño cuando consigue visualizarla como a un ser humano, uno más. Ella misma nos da las claves.
«Alcanzar esa visión objetiva de un ser querido puede resultar extraordinariamente complicado».
Y el ilustre director general del Oita Journal, señor Tanaka Takeshi; ese prohombre. Rodeado de información por todos lados es, sin embargo, incapaz de reconocer a uno de los suyos. Asistimos a un proceso de profunda transformación: solo después de que todo haya ocurrido se reconcilia consigo mismo y con lo que más quería. ¿Es ya demasiado tarde?
La novela habla de los hikikomori pero nos olvidamos pronto de ello porque nos adentra en las vidas de sus personajes. En realidad, habla de soledad, de hiperempatía o visiones transparentes, como lo llamó Sol Gómez Arteaga, de íntimos encuentros y desencuentros, del anuncio de un suicidio que, impotentes, los lectores creemos inevitable. Y habla del amor como la fuerza que lo cubre todo, la única capaz de cambiar el curso de los acontecimientos y de traer luz. La luz que surge de la sombra viene de la mano de Arito, el artista cuyo mundo interior nos dibuja la primera parte de la novela. Su vida parece converger con el significado del proceso creativo y es precisamente en ese punto de partida que nos acerca al lienzo en blanco, al origen, donde encuentra la libertad que el resto va perdiendo en el camino.
¿Y dónde queda Japón en este viaje?
En todas partes. En los silencios con los que hablan sus personajes, en la forma en que se aman dos mujeres que podría ser la de cualquier otro lugar porque así es el amor:
«las tinieblas se arrugan, las bocas se sellan con húmeda materia, los suspiros lo inundan todo, a mí, a ella… Y luego el silencio milagroso, aplacador, conciliador; también allí somos todas iguales, como ante la muerte».
De nuevo en la soledad:
«La libertad, estoy segura, no puede ser tan maravillosa como la imaginan quienes la creen ver tras unos barrotes y, precisamente, si se vislumbra y no se alcanza, agota, hastía».
En las izakayas, en las estaciones del año que recorren la novela, en la ciudad de Oita convertida en un personaje tan palpable que se confunde con los demás.
«En el mes de julio de Oita, continuos días de tormentas persistentes se alternan con otros pocos sin una sola gota caída del cielo. La estación de la humedad, del musgo, se hace correosa y difícil de llevar cuando, como esa tarde, las temperaturas son extrañamente elevadas (...). Así se forja el carácter de los que viven bajo la lluvia intensa: la aceptan como una deidad cercana que tiene la deferencia de mostrarse y convivir con los minúsculos seres a los que cubre».
Hay un Japón sensorial en el que fluye un lenguaje que se capta a través de los silencios, como en la historia que nos cuenta de esa calle en la que un camionero está a punto de atropellar a una mujer en bicicleta. Finalmente, nada sucede o sucede todo porque no pasa nada y así el camionero sigue adelante y la mujer se aleja en su bicicleta y:
«la calle, en donde todavía permanecía Arito, seguiría siendo ese escenario de asfalto mudo y leve sobre el que nada en especial había ocurrido».